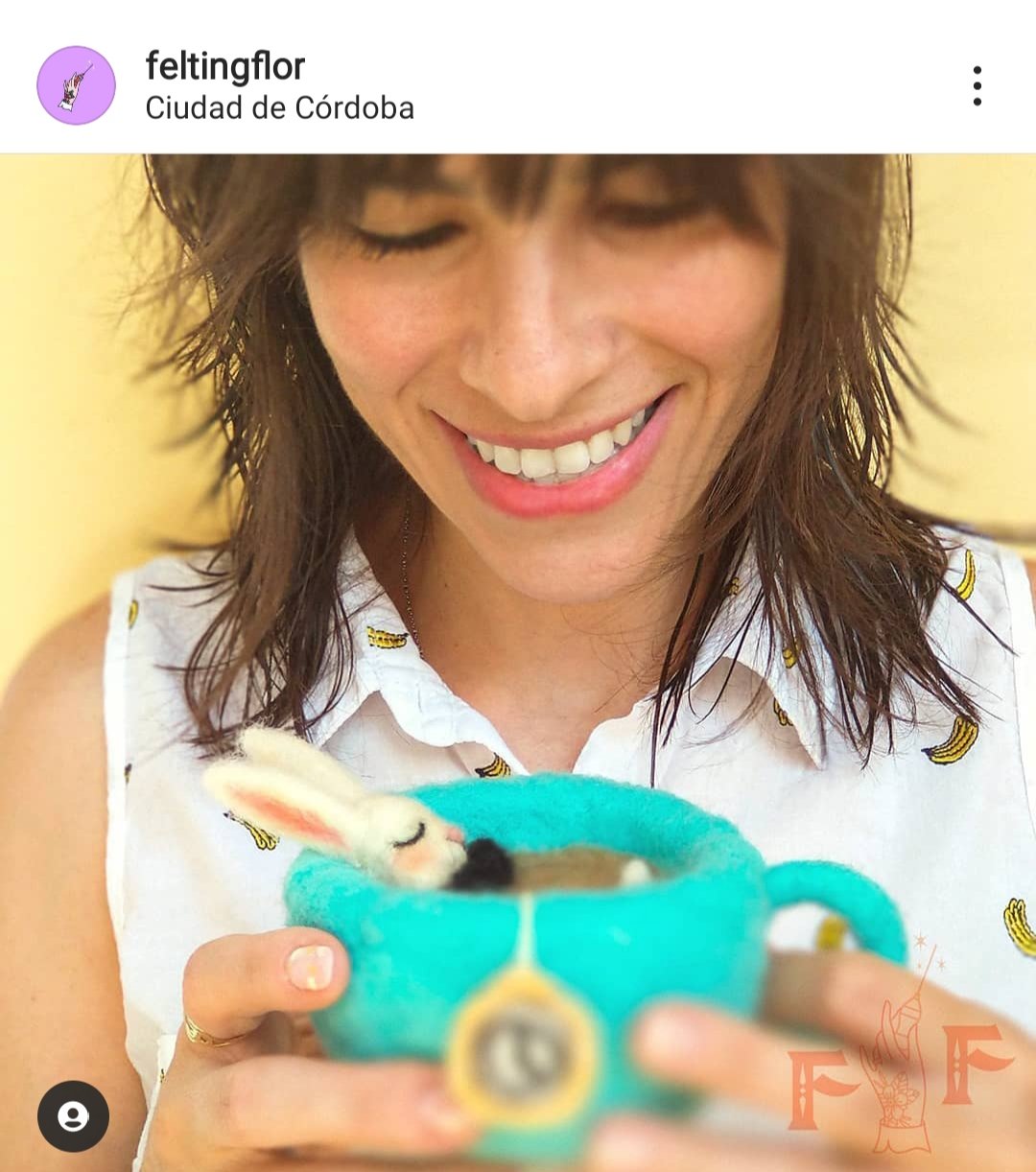de FLORENCIA SAADE -2009-
Es complicado explicar algunos sucesos cuando ni siquiera uno mismo los puede llegar a comprender. Los prejuicios a lo que una se expone son demasiado crueles y despiadados; siempre lo sostuve: esta sociedad puede tolerar que uno sea borracho, ladrón o corrupto, pero jamás perdonaran a un loco. No es que yo considere estar en un proceso de locura, nada más lejano que eso, pero lo que me sucedió en las últimas semanas no dista de lo que muchos llamarían demencia. Por eso es que la Junta de Educación me mandó a ver un psiquiatra, y es por encargo de él que estoy tomando estas notas. Soy profesora de Lengua y Literatura desde hace unos veintidós años. Enseño en la UBA y dos Institutos privados, además de hacer correcciones de cuentos a potenciales escritores. Y digo potenciales porque hasta el día de hoy no me ha tocado toparme con ninguno que tuviera algún tipo de talento previsible. Hasta que conocí a Gael.
El muchacho asistió a una de las charlas literarias a las que me habían invitado, que en realidad era algo así como un taller de escritura, en donde se dictaba una consigna y los asistentes escribían lo que se les ocurría en plazo de media hora. Recuerdo que, a la lectura del cuarto, la exposición se había vuelto tan monótona que, para no dormirme, trataba de memorizar el árbol genealógico de los “Buendía” desde Aureliano hasta el último, el cola de chancho.
Cuando comenzó la lectura del quinto cuento, una voz grave proveniente del fondo, me sacó de la somnolencia de inmediato. Busqué con la mirada y me sobresalté al encontrarme con un muchacho muy alto y muy delgado, blanco como la tiza, con el cabello ondulado. Tenía la nariz un poco grande. Leía de manera pausada, pero a la vez envolvente.
El auditorio entero estaba en silencio, absorto, mientras el relato transitaba por los pasadizos de una tumba legendaria. Yo trataba de seguir el argumento, pero el ojo agudizado de un docente se encandila rápido con otros recursos narrativos que para el resto de los presentes pasa inadvertido. El uso de ciertos verbos, el misticismo de las descripciones, la crudeza de ciertas metáforas. Y luego los personajes. Me resultaba un enigma maravilloso tratar de entender cómo ese muchacho había podido crear semejante clima en sólo media hora, con un murmullo infernal de fondo y sin tiempo para retocar nada. El final del relato me sorprendió sumergida en estos pensamientos. Todas las cabezas de los presentes, algunos boquiabiertos, giraron hacía mi persona esperando una devolución.
—Bueno, creo que nos ha sorprendido a todos. Estem… ¿cuál es su nombre?
—Gael Larralde.
—Un placer, Gael. Voy a serle sincera; no me he detenido en su argumento porque realmente me he dejado seducir por sus técnicas narrativas, que son sorprendentemente efectivas. Tiene mucho talento, así que lo aliento a seguir escribiendo.
En ese momento, otra muchacha levantó la mano y solicitó leer su cuento, a lo que, claro, tuve que acceder.
El evento terminó pasada las nueve; hubo un copetín y unas gaseosas, y cerca de las diez me despedí amablemente, aunque por dentro me reventaba la cabeza de tanta habladuría.
Fue en el camino hacia la cochera donde me crucé con Gael. El encuentro fue tan repentino que pegué un grito, aunque ahora que lo pienso, es posible que el chico tenga ciertos movimientos que no son del todo normales. Le comenté que estaba apurada y rápidamente metió la mano en la mochila y sacó una carpeta negra.
—Quería pedirle si podría darles un vistazo. No hay nada en este mundo que desee más que ser escritor de terror. Tengo la intuición de que usted es una excelente correctora y podría decirme que piensa.
Recuerdo que lo mire fijo y me sentí algo extrañada. Quizás era la presencia del muchacho lo que me incomodaba, así que le dije que trataría de hacerme un tiempo pero que no le prometía nada. Me garabateó rápido su teléfono y cuando quiso sacar dinero de su billetera le dije que no, que dejara; me sonrío y se fue.
Esa noche llegué a casa, preparé la bañera con agua tibia y jabón de espuma, y me metí con una Coca-Cola Light y los cuentos de Gael. Cuidadosamente comencé a hojearlos, hasta que me detuve en un cuento que se titulaba “La niña que vivía en el pozo”. El título no era gran cosa, pero la introducción atrapaba:
“La familia Illions compró la casa que lindaba con la finca que ahora administraban sin saber que quince metros atrás había un pozo. Y en ese pozo vivía una niña. La misma niña con cuyo rostro enloquecerían desde un viejo hasta un recién nacido, el mismo rostro con que el podrías enloquecer tú de sólo imaginártelo”.
Cuando terminé el relato estaba con las piernas encogidas contra el pecho y las hojas arrugadas por la fuerza con que las sostenía. Me di cuenta que el agua estaba helada y que en cierta forma me hallaba tiritando. Me levanté de un solo movimiento y el frasco de jabón cayó haciendo un estrépito que quedo amortiguado por el alarido que lancé. Me avergoncé de verme así, una mujer grande, desnuda y muerta de miedo por un cuento de un muchachito del bachillerato. Me envolví en la toalla y salí.
Luego de comerme un alfajor Havanna, sentí la pulsión repentina de leer otro de los cuentos. El anterior me había sugestionado mucho, pero quizás porque mi abuelo me había contado una vez algo parecido; o eso quise creer.
Alrededor de las doce y media de la noche ya había leído “El tío Ed” y nuevamente me sentí nerviosa. Guardé todo y me acosté en la cama para tratar de dormir.
Los hechos, a partir de este momento, comienzan a ser confusos. Me propuse anotarlos para luego decidir que haré; sé que no fue un sueño esa respiración que sentí a las cuatro de la mañana. Me desperté sobresaltada, sin motivo aparente (aunque hubiera jurado que algo me tocó el cabello). El silencio era profundo, pero enseguida volví a notar esa respiración. Lo que más me aterró es que un instante parecía estar a la izquierda, luego a la derecha, y en una fracción de segundo delante de mis ojos. En ese momento corrí a la cocina y me tomé un tranquilizante. Me mojé la cara con agua helada, pero todavía podría sentir algo aprisionándome la garganta. Apenas si podía respirar y me alarmé mucho más al notar la similitud con uno de los personajes de la historia del maldito Tío Ed, aquel que volvía de la muerte para vengar a sus parientes que lo habían enterrado vivo.
Traté de serenarme, y volví a la cama.
Una voz. Sentí una voz; sonaba como una vieja gangosa que pedía algo pero era incapaz de entender qué. Salté de la cama y no aguanté más. Salí corriendo de casa y creo haberme ido a dormir a la casa de una vecina.
Con las luces de la mañana viene la tranquilidad, y algunos sucesos comenzaron a restar importancia. Por lo que, ingenuamente, me arriesgué a leer dos relatos mas del muchacho. Realmente eran buenos; tenía una capacidad admirable para generar climas opresivos, personajes terroríficos, situaciones al límite. Utilizaba tópicos del género pero en su prosa parecían nuevos, como si nadie los hubiera usado jamás. Les incorporaba variaciones, ritmo, suspenso, como un guionista experto. Comencé a dudar si realmente Gael había escrito aquellos cuentos.
La noche llegó nuevamente y desde antes de que la oscuridad en las calles fuera total, ya me sentía un poco nerviosa. Los muertos vivos de las películas siempre me generaron mas risa que miedo, pero el niño muerto-vivo de Gael tenía tintes tan realistas que uno podía presentirlo. Mi mente me estaba asustando. Cualquier sonido, aunque sea el más mínimo, me hacía sobresaltar de un modo desmedido. No podía comer dentro del departamento porque sentía olores todo el tiempo, un hedor que traté de exterminar con todo tipo de lavandinas y detergentes perfumados. El siguiente par de noches la situación era la misma. Hasta que, habiendo leído el último cuento –trataba de dos viejos brujos que habían alcanzado la inmortalidad por medio de la magia negra y ahora vivían en una especie de amuleto maldito que mataba gente de un modo tortuoso y cruel-, supe que no podía sacarme de la cabeza a los personajes. La veracidad con que habían sido detallados ingresó a mi mente como una aguja en la nalga de un enfermo. Noté que mis músculos terminaban tersos y muy endurecidos cuando acababa un relato de Gael, como si aquella lectura absorbiera mi energía, mis fuerzas. Pero para una lectora fanática del género, que esperó tantos años para dar con un potencial gran escritor, la curiosidad era fuerte.
Al acabar ese último, el los viejos brujos, me di cuenta que no estaba sola en mi casa. Notaba como si el aire fuera muy denso, e incluso como si oliera a podredumbre todo el día. La luz del sol alumbraba muy poco mientras que las sombras se hacían cada vez mas intensas. Había rincones, sobre todo en mi cuarto, donde ni siquiera podía llegar a ver la pared, a pesar de tener todos los veladores encendidos. Trataba de calmarme pensando que estaba sugestionada por semejante dosis de cuentos de terror, pero los nervios me tenían de punta, y por instantes sentía risas, risas de niños, y cantos, aunque no podía descifrar ninguna palabra. Cuando intentaba aguzar el oído, ya no había nada.
Aquella noche, ya en la cama, terminaba un trabajo en la notebook. Hacía un par de horas había sentido un ruido en la cocina pero no me atreví a ver. En ese momento se repitió a mi lado el mismo sonido, sin que absolutamente nada se moviera. Moví lentamente los ojos, y fue en ese instante que sentí que me desmayaba del terror, porque las teclas comenzaron a moverse solas, primero sin que apareciera ninguna letra en el procesador de texto, y luego, puedo jurarlo, con la velocidad de un abrir y cerrar de ojos se escribió:
AHORA ESTAMOS AQUÍ. A TU PAR, A TU LADO. SOMOS REALES.
Tire por el aire la computadora y salí corriendo en camisón gritando por toda la casa. No tengo mas recuerdos de ese momento porque me llevaron a una urgencia psiquiátrica y me doparon. Volví a los dos días a mi casa y la computadora estaba quemada.
Lo primero que hice fue intentar hablar con Gael. Necesitaba con urgencia de vida o muerte saber qué me estaba pasando. Pero el número que me había dado jamás existió. Busqué desesperada en la guía el apellido y comencé a llamar como desquiciada a todos los que tuvieran ese apellido, pero no tuve respuesta. Para ese entonces, la Junta de Educación Superior ya me estaba soplando la nuca porque no iba a clases hacía una semana y, la última vez que había ido, salí corriendo despavorida cuando creí haber visto cuando a la niña del pozo por una de las ventanas del salón. Hoy estoy segura de que estaba allí.
No sé el origen de los cuentos. Tampoco sé quién ( o qué) es ese chico que los trajo hasta mí. Pero algo adentro mío me dice que se produjo el conjuro: una historia maldita, un escritor que se desafió a escribirla, un lector que creía en lo que allí contaban.
Toda mi vida supliqué encontrar historias terroríficas que atravesaran mis sentidos y pudiera sentirlas vivas.
Mis dedos escribieron infinitos monstruos, mis ojos leyeron innumerables historias de submundos, mi imaginación les puso forma. Pero nunca llegaban a conjugar una verdad, una pista siquiera de que el más allá de verdad existe.
Quise que fueran reales, y ahora, están agazapados esperando que llegue la noche. Y no puedo siquiera imaginar qué pasará conmigo. Tengo mucho miedo, pero en algún rincón de mi mente creo que he buscado este final. ¿Quiénes somos para tentar lo oculto, para correr el velo, para agudizar la vista y pretender ver más allá de lo permitido? Buscamos sin percatarnos de qué es lo que se puede encontrar.
Ahora los fantasmas del escritor avanzan por los corredores de mi casa, deambulan entre las habitaciones; los presiento ávidos. Saben, al fin y al cabo, que he comprendido lo que no debía comprender, e hice mío lo que no me pertenecía, que franqueé la línea: soberbia, arriesgada, quizá orgullosa de saberme parte del mecanismo que mueve lo siniestro, sin estar nunca preparada para que, un día, se posen a mi lado, reales y para siempre.