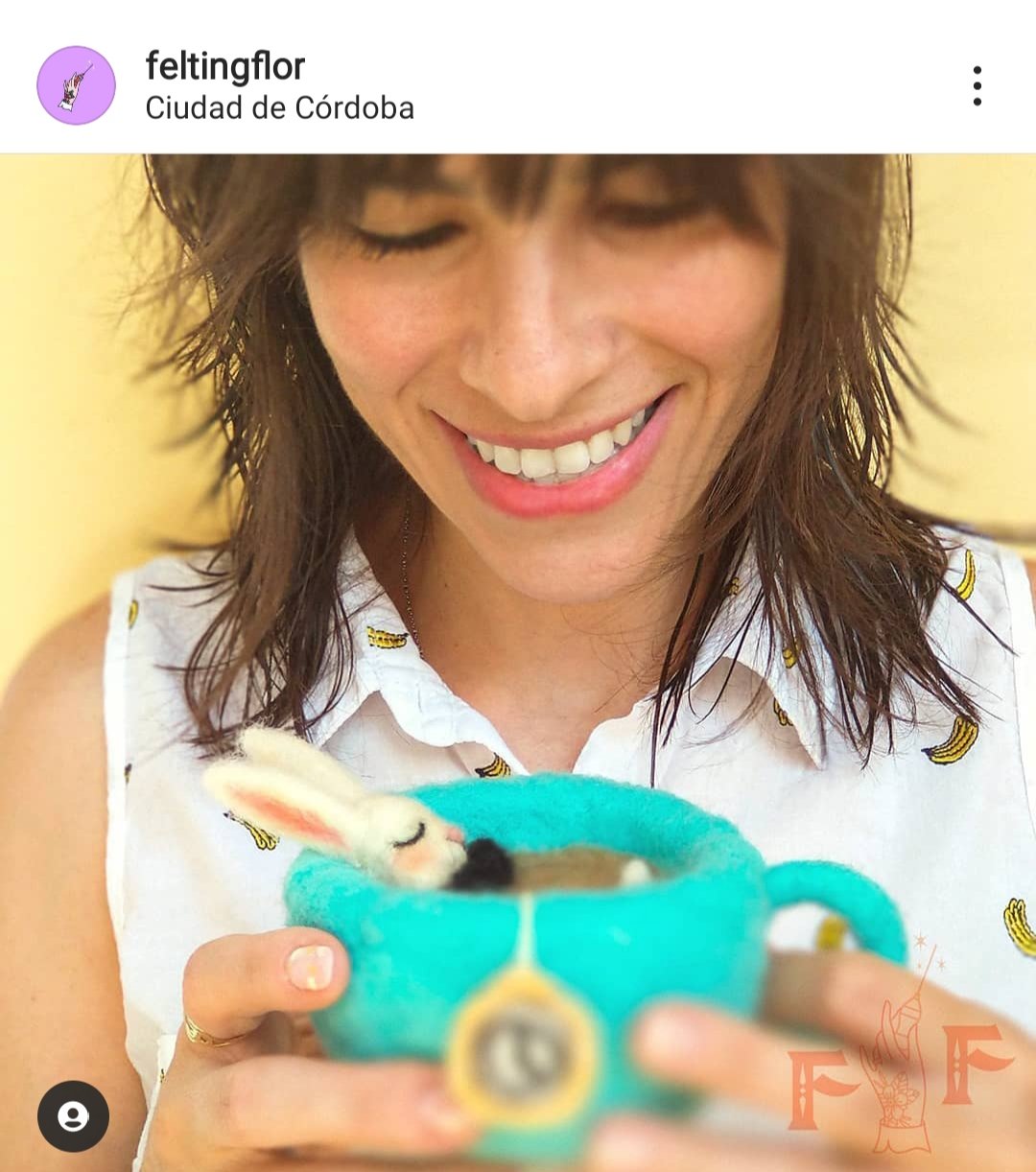Toda mi vida viajé con preocupación por saber si el equipaje que llevaba era suficiente o el necesario. Que si los pantalones eran más livianos o más abrigados, que si camisetas o pulóveres, que si las medias eran las justas, que si se me rompían las zapatillas.
Pensaba también si saldría con la misma ropa en todas las fotos, que si llevo anteojos, sombreros, carteras o bufandas.
Resultado: viajaba con una valija explotada y obvio, una constante: jamás usaba todo lo que llevaba (he llegado a dejar de regalo ropa en los armarios de hoteles).
Pero después de un tiempo entendí que lo que cargaba en la maleta no era ropa o cosas. Eran miedos.
Era la absurda idea de pretender tener el control y que ningún imprevisto me encuentre fuera de casa sin una solución. O peor que eso, llevar sustituto de cada cosa era mi errada idea anticipatoria de que algo se rompería, que algo faltaría o que tendría frío o calor.

Todas nuestras acciones se condicen con emociones, y esto es para mí un ejemplo magnífico del miedo que tenía a transitar liviana en los viajes… y también en la vida.
Entonces, aferrada a la seguridad de saber que en la maleta van cinco pantalones, ocho pares de medias y prendas por si hace frío o calor, entendía que podía controlar lo que sucediera, que yo iba preparada, que tenía un plan para afrontar cualquier adversidad.
Pero hoy pude entender que no existe ni una prenda en la valija ni una certeza absoluta que permita “viajar asegurada”. Aprendí que la liviandad despliega posibilidades y que permite fluir de un modo que casi es imposible explicarlo en palabras.
Desde que viajo con las cosas absolutamente imprescindibles, comprendí que lo que metía en la maleta eran auténticos miedos: a soltar, a dejar atrás, a no tener a mano objetos que me dan seguridad, a no permitirme reemplazarlos por otros si es que lo necesitare.
Siempre tuve apego especial por ciertas cosas.
Cuando me mudé de Tucumán a Bs.As. sentí una angustia muy grande de dejar cosas valiosas para mí, y otras que tenían un valor mucho más afectivo. No es un apego material, es un apego emocional.
A veces vuelvo a la casa donde me crié y me encuentro tocando paredes, sillas, mi cama, picaportes. Toco los cuadros que me vieron crecer y me acuesto en las alfombras sobre las que dibujaba. Miro las plantas, más viejitas. Observo los pisos y las baldosas. Ahí fue mi vida.
Lo mismo me pasaba con la valija. Hoy puedo entender que quizás quería llevar ahí dentro un pedazo de mi vida, pero no funciona así.
Lo verdaderamente importante nunca es material. Somos nosotros atravesando los miedos, dejando nuestro espacio seguro y aventurándonos a lo desconocido, munidos de las únicas herramientas que se adaptan a todos los climas y a todos los paisajes: nuestros ojos, nuestros pies, el olfato y el gusto, la memoria, el corazón.
Por eso siempre digo que viajar fortalece nuestra confianza, nos hace más fuertes, revitaliza nuestros sentidos y nos moviliza en el sentido más literal de la palabra.
Viajar es uno de los principales motores de mi vida. Para mí viajar es moverme a cualquier lugar donde no exista para mí un objeto que me limite y me contenga, es permitirme expandir mi ser, destrabar mis inseguridades, afrontar mis miedos y dejar de poner cinco pantalones, sólo por las dudas.